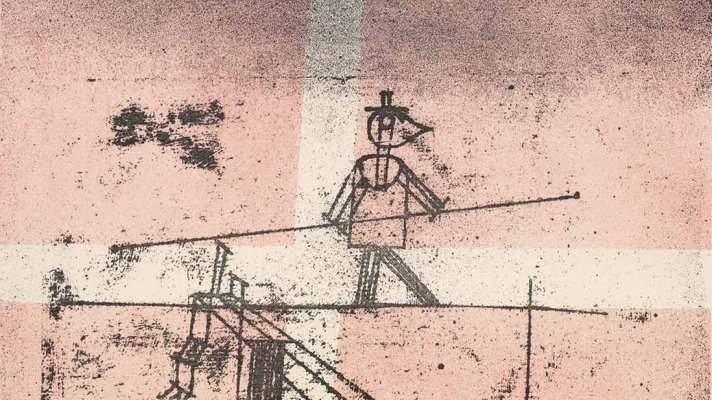"Todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro creador, no por los hombres".
"Manifiesto de la Libertad": María Corina Machado
Esta frase, que abre el documento programático de María Corina Machado publicado en The Washington Post, puede leerse ingenuamente como una mera invocación retórica a la dignidad humana, pero es algo más: una declaración teológica-política, una restitución del "orden natural", en la que los derechos se fundan no en la soberanía popular ni en el contrato social sino en una providencia divina que sanciona la propiedad, la iniciativa privada y la jerarquía desigual.
El sujeto de este orden es el individuo propietario —y nunca el ciudadano—, cuya libertad se mide por su capacidad de acumular, defender y expandir su dominio. Es aquí donde comienza la ambigüedad: una dialéctica entre el discurso del liberalismo clásico y la lógica del fascismo contemporáneo.
¿El Manifiesto de la Libertad es un plan de gobierno? Sí, en el sentido convencional, pero va más allá: es una liturgia del restablecimiento, un rito simbólico que busca borrar dos décadas de experiencia histórica y reinstaurar una época —la Venezuela antes del chavismo— como el único horizonte legítimo de lo político.
Pero esa restitución se piensa solo como una operación de purga: de instituciones, de actores, de memorias. Y es en esa operación en la que el discurso liberal se desliza hacia lo fascista.
El texto se presenta, así, como un diagnóstico ideológico e, incluso, estructuralmente psicológico y clasista de Machado, quien no oculta sus fines aun con la propaganda del Premio Nobel de la Paz a cuestas. Veamos.
El liberalismo como teodicea del mercado
El manifiesto se presenta como heredero de la libertad de expresión, de la soberanía popular, del Estado limitado. Pero realmente revela otra genealogía. Siguiendo al filósofo alemán Franz Hinkelammert, no se trata de un liberalismo que defiende derechos frente al poder sino de una religión del mercado que reemplaza el derecho con la propiedad y el deber con el cálculo.
Dice el texto: "Cuando las personas prosperan como consecuencia de su trabajo, todos los demás derechos humanos vienen dados como consecuencia". Aquí, de hecho, no está afirmando un principio democrático, está repitiendo, casi textualmente, la doctrina de Ludwig von Mises: no hay derechos naturales, sino derechos de propiedad; y quien no posee, no tiene derecho a vivir.
Esta es la misma lógica que, según Hinkelammert, lleva a Friedrich Hayek a justificar el control demográfico tradicional —hambrunas, pestes, mortalidad infantil— como mecanismos "naturales" de regulación. En el manifiesto, el derecho a la vida es igualado con el derecho a proteger la propiedad:
"Todo individuo tiene derecho a proteger su vida, su familia, su propiedad y su libertad".
Nótese bien: propiedad = vida. No es una negligencia lingüística; en esa invocación se anuncia una moral en la que la defensa del patrimonio —individual o nacional— legitima la eliminación del obstáculo. Es la lógica que, históricamente, permitió que los liberales británicos y estadounidenses crearan y celebraran los campos de concentración antes de que los nazis los perfeccionaran —como muestra el historiador italiano Doménico Losurdo en Contrahistoria del liberalismo—. La violencia sistémica es parte integral del liberalismo: es su potencial reprimido, listo para desplegarse cuando el orden de clase está en peligro.
La purga como condición de la libertad
La segunda pata del manifiesto es la restitución: devolver lo robado, recuperar lo perdido, restablecer la confianza. Pero, ¿qué se entiende por "robo"? No solo la expropiación de bienes sino la usurpación del sentido político. El chavismo aquí es el otro existencial, el enemigo definitivo que ha "corrompido la nación" y "debe ser erradicado"; no vencido, mucho menos convencido, sino eliminado.
Esta es la lógica del fascismo de nuestra época, según el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos: la indiferencia radical hacia la humanidad del otro, justificada como defensa de la civilización. En el caso venezolano, esa lógica ha operado desde 2002: el sabotaje petrolero como "paro por la democracia" o las guarimbas como "resistencia cívica". Machado institucionaliza discursivamente esta lógica, pero también lo hace de manera operativa.
Cuando afirma que "la protesta pacífica cívica no amenaza el país: lo fortalece", no está defendiendo la disidencia; está trazando una línea: lo pacífico es lo que no cuestiona la estructura de propiedad y poder. Lo que cuestiona —la movilización obrera, la organización comunal, la defensa del Estado petrolero— es, por definición, "no pacífico", y por tanto, "ilegítimo".
Así, la "libertad" del manifiesto es solo para algunos ya que presupone la anulación de otros. En esto se repite el esquema clásico del Herrenvolk: la democracia de los señores dueños, en la que la ciudadanía se define por exclusión racial, cultural y política.
En Venezuela, esa exclusión se articularía como chavismo = ilegitimidad. Se trata de despolitizar un pueblo a punta de leña y fuego.
La máquina de guerra civil
El manifiesto promete reformar "las Fuerzas Armadas" y la policía, restaurar la confianza, promover la defensa legítima. Pero detrás de esta retórica institucional se perfila un proyecto de fuerza bruta contra la disidencia organizada.
La noción de "defensa legítima" es clave. En el Derecho Internacional esta figura permite el uso de la fuerza frente a una agresión inminente. Pero en el imaginario machadista, la agresión inminente es el chavismo mismo: una presencia que debe ser aplastada. No en balde los numerosos llamados a la intervención militar extranjera.
De ahí que, desde 2014, la oposición haya justificado la violencia como "respuesta proporcional": quemar infraestructuras públicas porque hay inflación, matar policías porque hay represión.
Esta es la lógica del fascismo contemporáneo: la guerra civil como forma de presión antigubernamental. No una guerra declarada, sino como tensión permanente; se delega la violencia en actores no estatales y difusos (guarimberos, sicarios, mercenarios, narcoparamilitares) y luego la reabsorbe como programa político.
Esa fue la estrategia de Mussolini —desde el poder— en los años 1920, celebrada por The Economist y Winston Churchill. Hoy, en Venezuela, se repite bajo el nombre de libertad.
Venezuela como laboratorio del neoliberalismo totalitario
El Manifiesto propone un Estado selectivo: presente en la represión, ausente en la protección social; fuerte en la defensa del capital, débil en la garantía de derechos.
La promesa de "liberar las empresas estatales y devolver la explotación del sector petrolero al ingenio de hombres y mujeres libres" no es una apuesta por la eficiencia, eso está claro. Es una entrega planificada: primero, la destrucción del aparato productivo público (a través de sanciones, sabotaje, corrupción inducida); luego, su remate a capitales transnacionales —especialmente estadounidenses— bajo el argumento de que solo ellos poseen el "ingenio" para gobernar lo que el pueblo venezolano no sabe administrar, ni siquiera sus mejores tecnócratas.
Ya hemos sido testigos de esta estrategia durante la "apertura petrolera" de la última década del siglo XX. Como documenta la economista italiana Clara Mattei en El orden del capital, la austeridad no es una política económica: es una tecnología de dominación.
La investigadora europea rememora que, en la Italia fascista de los años 1920, los recortes sociales, la represión salarial y la privatización masiva fueron el motor del orden capitalista. Y así celebrados por los liberales internacionales —Einaudi, Churchill, el Times— como el único camino posible frente al "peligro bolchevique".
Hoy, Machado ocupa el mismo lugar: la figura tecnocrática-populista que promete "sanar las finanzas" mientras prepara el terreno para la acumulación por desposesión. Su discurso es deliberadamente ambiguo: habla de "democracia", pero se niega a reconocer elecciones; defiende "derechos humanos", pero exige intervención militar extranjera.
Esa ambigüedad es pretendidamente estratégica. Le permite movilizar capas medias urbanas (aterrorizadas por la crisis, seducidas por el mito del orden) y, al mismo tiempo, garantizar a los capitales que el cambio de régimen será restaurador.
Entre el culto y la cruzada
María Corina Machado no es fascista en el sentido clásico: no tiene partido único, no usa uniformes, no erige figuras para el culto caudillista. Pero participa activamente en la construcción de un fascismo social —en los términos de Sousa Santos— en los que la democracia se mantiene como fachada, mientras la economía se entrega al mercado y la política se somete a la lógica del enemigo.
Su fascismo es práctico: una disposición al exterminio simbólico y material del otro cuando este se interpone en el camino de la acumulación. De manera similar, su liberalismo es funcional: una justificación moral para la desigualdad, disfrazada de ética individual.
En esta frontera —entre el discurso liberal y la práctica fascista— camina Machado. Pero no lo hace sola. Va acompañada por una constelación global de figuras que comparten su matriz: Javier Milei, que llama "libertad" a la demolición del Estado social; Donald Trump, que llama "justicia" a la desestabilización internacional del comercio; Benjamín Netanyahu, que llama "defensa" al genocidio.
Venezuela, en este contexto, sería un laboratorio. Un espacio donde debe ponerse a prueba la viabilidad de un proyecto que aspira a reconciliar lo que la historia ha separado: el guante de terciopelo del liberalismo y el puño de hierro del fascismo.
Es ahora cuando debemos entender con claridad que, cuando el mercado se convierte en dios, el ser humano se convierte en sacrificio. Una religión de la cual Machado es fiel servidora, por origen y por destino.